‘La conciencia contada por un sapiens a un neandertal’: Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga ante el misterio del cerebro
Los autores cierran la trilogía de unos diálogos de ironía y bondad sobre la existencia humana que han inventado un género y se han convertido en un fenómeno editorial. ‘Babelia’ adelanta un extracto del libro que publica Alfaguara el 5 de septiembre

El cerebro humano pesa un kilo y medio aproximadamente, y cabe dentro de una boina. Aunque su espesura varía de unas zonas a otras, incluso en las de más grosor se podría medir en milímetros. Descender, sin embargo, desde su corteza hasta sus profundidades no implica menos riesgos ni menos sorpresas que la exploración de las zonas abisales del océano. A mí me recuerda, por su forma, a una hogaza de pan blanco de tamaño medio o pequeño, y lo cierto es que está para comérselo: nos lo comíamos de hecho hasta hace poco, en nuestra época caníbal. Los sesos de cordero, que rebozados en harina y huevo forman parte aún de nuestra dieta, son ricos en proteínas y vitaminas, entre estas últimas la B5, muy buena, dicen, para combatir el estrés y las migrañas y reducir el colesterol.
Un cerebro parece poca cosa, pero reúne las complejidades de un país del tamaño de Rusia, por hacernos una idea. Está lleno de accidentes geográficos, de regiones y subregiones especializadas en diversas funciones cognitivas, así como en el procesamiento de nuestras capacidades visuales, auditivas, táctiles o del habla. Otras están relacionadas con la planificación y ejecución de movimientos, el pensamiento abstracto, la memoria, las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha burocracia, en fin, muchos departamentos, mucho papeleo. La descripción territorial de esta víscera podría ocupar, en un volumen de bolsillo, más espacio del que ocupa dentro del cráneo. Para los interesados, hay en internet, a precios asequibles, una variedad extraordinaria de cerebros de plástico desarmables. Me compré uno de muchos colores y jugué a desmontarlo y a montarlo como el niño que rompe un juguete e intenta después reconstruirlo sin que sus padres se den cuenta de que en esa operación está construyendo y deconstruyendo metafóricamente el mundo a fin de comprenderlo. Yo no logré comprender el cerebro (ni el mundo), de modo que le puse un mensaje a Arsuaga, que estaba en Atapuerca, como siempre en el mes de julio, para proponerle un encuentro por Zoom. Conectamos a la caída de la tarde. El paleontólogo acababa de llegar del yacimiento, donde se había pasado horas agachado en el interior de una cueva, y tenía una rodilla fastidiada. Además de dolorido, se le veía sucio y feliz.
—Aún no me he duchado —dijo para justificar su aspecto—. ¿Qué pasa?
—Nada, que he perdido unas notas de algo muy inquietante que me dijiste acerca del cerebro y no logro dar con ellas.
—¿Qué te dije?
—Algo así como que el cerebro vive en un cuarto oscuro.
Arsuaga acercó el rostro a la pantalla. Tenía barba de tres o cuatro días. No logré distinguir nada del lugar desde el que se había conectado, pero intuí, por lo poco que se apreciaba de las paredes desnudas y de la deficiente iluminación, un sitio austero, como la celda de un monje o de un preso. Yo le hablaba desde la terraza de mi casa de Asturias, rodeado de plantas.
—Dame un segundo —dijo, y se esfumó.
Escuché una tos, un ruido de puertas y lo que me pareció el rumor de una conversación urgente. Imaginé que le estaba diciendo a alguien: “Es el pesado de Millás, pero lo liquido enseguida”. Medio minuto después volvió a aparecer su cara.
—Toma nota —dijo de forma un poco apresurada—: Lo que somos y sentimos y pensamos los humanos reside en nuestros hemisferios cerebrales, concretamente en la neocorteza, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones.
—No importa, dime algo nuevo de ella —dije yo para ralentizar la charla.
—Se trata de un tejido nervioso —continuó algo acelerado— que solo tenemos los mamíferos. Por lo tanto, cabe suponer que todos los mamíferos nos parecemos mucho y que todos somos sintientes y tenemos una mente. Pero no todos los mamíferos tienen la neocorteza tan desarrollada como nosotros, los humanos. En cuanto a los reptiles, solo tienen paleocorteza. No tenemos ni idea de cómo es eso de no tener neocorteza, así que no sabemos qué piensa un cocodrilo.
—Acabas de decir —intercalé— que todos los mamíferos tenemos mente y creo que no has utilizado la palabra mente como sinónimo de cerebro, sino como algo distinto, aunque el cerebro sea su soporte biológico. Te insisto en esto porque no logro comprender cómo un conjunto de reacciones electroquímicas puede dar lugar a un ataque de angustia, por poner un ejemplo. No comprendo cómo se da ese salto de lo que se toca, es decir, de las neuronas, a lo que no se toca: los sentimientos. He investigado un poco y hay gente que define la mente como una "propiedad emergente del cerebro". Me parece una frase afortunada, pero no aclara el asunto.
El paleontólogo resopló, volvió a levantarse, volvió a abrir una puerta, volvió a murmurar algo y volvió a la pantalla.
—Lo de "propiedad emergente" —dijo— es una fórmula que usamos los científicos para eludir hablar de algo que no entendemos.
—¿Y por qué no os limitáis a decir que no lo entendéis?
—Porque nadie es perfecto. Mira, un sistema es más que la suma de sus partes. Eso es lo que se conoce como "emergentismo" o "propiedad emergente". Cuando los componentes de un sistema alcanzan cierta complejidad y actúan entre sí, pueden surgir propiedades que no estaban, por separado, en ninguno de sus componentes y que no eran deducibles por tanto de los elementos de ese sistema.
—Ponme un ejemplo.
—La vida: una célula tiene propiedades que van más allá de las propiedades de las moléculas individuales que la forman. En cada salto de complejidad del sistema, aparecen propiedades nuevas. En ese sentido, se suele decir que la mente, siendo el resultado de un conjunto de reacciones electroquímicas, es mucho más que esas reacciones. Ahí tienes una propiedad emergente. Pero eso, aparte de no aclarar nada, tampoco sirve para explicar tus ataques de angustia.
—Pues no.
—El término mente, además, es polisémico. Puede significar la capacidad de crear un modelo del mundo exterior. Puede aludir a la perspectiva individual o personal del mundo, como cuando dices: "Mi mente me dice esto". Pero la mente es también la "sintiencia", o sea, la capacidad de experimentar emociones.
—¿Y las emociones cómo se producen? —insistí.
—¡No lo sé! No sé cómo se produce la experiencia subjetiva del dolor, del placer, de la ansiedad, del miedo, la ira, la frustración, la tristeza... ¡No lo sé yo ni lo sabe nadie!
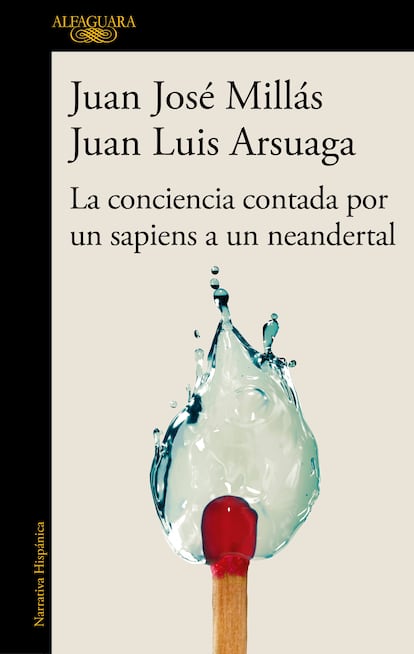
Me pareció, por el tono en el que enumeró las cosas que ignoraba, que empezaba a irritarse, pero yo seguí a lo mío, porque la dualidad cerebro/mente me trae loco.
—¿No podría tratarse de un mecanismo adaptativo? —pregunté—. Si no sintiéramos calor, no retiraríamos la mano del fuego.
—Tampoco está claro. Se dice que es bueno sentir frío porque de ese modo te abrigas, pero el termostato de mi casa enciende la calefacción cuando la temperatura baja sin necesidad de que el termostato experimente la sensación de frío. Y mi móvil me avisa cuando se está quedando sin batería para que lo cargue, pero mi móvil no tiene ni idea de lo que es el hambre. Las máquinas, en fin, actúan como si tuvieran nuestras experiencias subjetivas sin necesidad de padecerlas. ¿Por qué las tenemos nosotros? ¿Cuál es su utilidad práctica? Ni idea. Lo que sí sabemos es que las regiones del cerebro implicadas en las emociones son regiones muy antiguas evolutivamente hablando. Así que cabe pensar que las tenían nuestros antepasados reptilianos. Ya ves, Millás, estás en manos del cocodrilo que llevas dentro, recuérdalo la próxima vez que te cabrees. No eres tú el que lo ve todo rojo de repente, es el cocodrilo.
—Recuérdalo tú, que eres más propenso a cabrearte —señalé.
—¿Cuándo nació la autoconsciencia? —continuó él sin inmutarse—. ¿Era eso, en definitiva, lo que me preguntabas?
—Te preguntaba cómo nacen los sentimientos, que viene a ser lo mismo, y ya me has dicho que no tienes ni idea, pero dime cuándo.
—Ese es el gran misterio al que nos enfrentamos.
—Otro gran misterio, querrás decir. Es el segundo del día.
—De acuerdo, pero ya hablaremos de esto, que a mí me gusta llamar el "despertar", en otro momento. Ahora te tengo que dejar.
—Espera, espera. Empezamos esta conversación porque yo había perdido unas notas en las que me hablabas de la caja negra en la que habita el cerebro.
El paleontólogo miró hacia atrás, hacia donde yo suponía que había una puerta, como dudando si levantarse de nuevo o no. Finalmente, se dirigió a mí:
—Venga, apunta, y no vuelvas a perder los papeles. El cerebro está encerrado en la caja negra del cráneo. Digo que es negra porque no le llega la luz, pero tampoco le llegan los sonidos. El cerebro no oye nada, no ve nada, no huele nada, no toca nada y no saborea nada. Es lo que los neurofilósofos anglosajones llaman brain in a vat (el cerebro en un frasco o en una cubeta) para referirse a un experimento mental muy conocido.
—¿Qué experimento es ese?
—Imagínate que cogemos un cerebro, lo sumergimos en un recipiente de líquido cefalorraquídeo y lo conectamos a un circuito sanguíneo para que tenga las mismas condiciones que tendría en el interior de un cráneo. ¿Qué pasaría?
—No lo sé. ¿Qué pasaría?
—Pues que si a ese cerebro, por medio de un ordenador conectado a él, le mandáramos estímulos de cualquier tipo...
—De cualquier tipo no. Dime uno concreto.
—Que le hiciéramos creer que su dueño está jugando al baloncesto, por ejemplo. En tal caso, el cerebro actuaría como si estuviera jugando al baloncesto. Creería que está actuando en una realidad que es completamente ilusoria. Como te digo, esto es un experimento mental (no se ha llevado a cabo), que sirve para poner en cuestión el concepto de realidad y para preguntarse si experiencias que tomamos por reales podrían ser meros espejismos.
—Vale. Pero decías algo muy inquietante: que el cerebro está encerrado en una caja hermética; el cráneo, que lo aísla absolutamente de la realidad. No oye nada, no huele nada, no toca nada y no saborea nada. ¿Cómo se entera entonces de las cosas?
—Toda la información exterior le llega a través de las terminaciones nerviosas que vienen de los órganos de los sentidos. A partir de esa información, el cerebro construye una réplica del mundo exterior, un modelo, una maqueta, una representación, en suma, con los objetos a escala y manteniendo las relaciones espaciales entre ellos.
—El mundo exterior —apunté— ¿podría, pues, ser diferente de como lo imaginamos?
—Sin duda, porque nosotros tenemos una visión macroscópica de la realidad. No podemos percibir el campo magnético de la Tierra, por ejemplo, como hacen algunas aves migratorias, ni movernos en la oscuridad emitiendo ultrasonidos, como hacen los murciélagos, ni vemos la radiación ultravioleta, como los insectos...
—Pero no tropezamos contra el quicio de las puertas ni contra los árboles del campo, ni metemos los pies en los charcos —añadí.
—Exactamente. Nuestra representación del mundo no debe de ser tan mala, puesto que hemos evolucionado para llegar a ser lo que somos. Nuestra maqueta no representa todo, pero abarca lo que es imprescindible para nuestra supervivencia. Todas las especies tienen maquetas parciales pero exactas del mundo exterior.
—¡Esa parcialidad es lo que nos mantiene en la ignorancia! —exclamé.
—Pero esa parcialidad es lo que ha mandado al carajo todas las teorías de los filósofos escépticos de que no podemos saber qué hay ahí fuera. ¡Claro que lo sabemos! En caso contrario, nos comerían.
—¿Quiénes?
—Cualquiera. Los leones, pongamos por caso, porque los leones son reales, están ahí fuera, al otro lado de la caja craneal. En otras palabras: aunque el cerebro esté tan aislado, se entera bastante bien de cómo es el mundo exterior. Y, para terminar, que me voy corriendo a la ducha, toda la información sensorial que llega a nuestra neocorteza pasa por el tálamo, que es como la Gran Estación Central de Manhattan. Con una excepción: las fibras olfativas no van a la neocorteza, sino que siguen yendo a la paleocorteza, como en los reptiles, y también a la amígdala. Recuerda lo que dijimos al hablar de la magdalena de Proust.
—Lo recuerdo —dije.
—Pues hasta otra —concluyó él, y cerró la conexión.
Cogí entonces mi cerebro de plástico y le busqué el tálamo, que era una pieza con forma de huevo. Arsuaga tenía razón: tanto por su tamaño como por su situación estratégica, en el centro mismo del cerebro, bien podía compararse con una estación central o con un intercambiador de autobuses.
‘La conciencia contada por un sapiens a un neandertal’, de Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga. Alfaguara, 2024. 200 páginas, 19,90 euros.
Puedes seguir a Babelia en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
































































